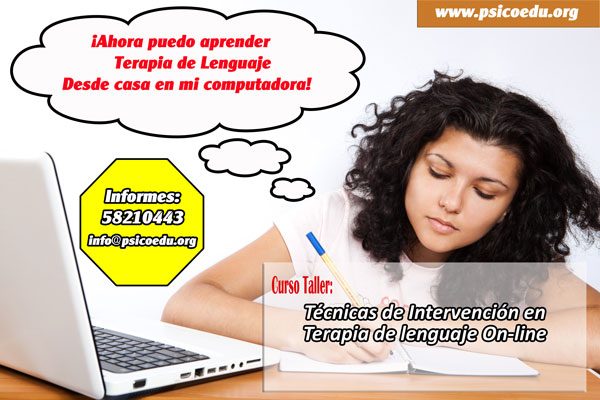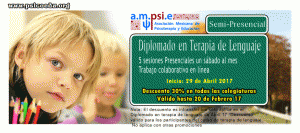Antes del diagnóstico: cuando una madre siente que su hijo es diferente
Por Lic. Mónica Sarahí Salvador Hernández

Por Lic. Mónica Sarahí Salvador Hernández
En la psicología contemporánea, la maternidad ha sido explorada como una experiencia compleja que involucra tanto aspectos emocionales como socioculturales. Donald Winnicott hablaba de la “madre suficientemente buena”, aquella que responde a las necesidades de su bebé sin buscar la perfección para que el niño desarrolle su autonomía. Por otro lado, autoras feministas como Martha Lamas señalan que el amor materno es una construcción emocional y cultural, no un instinto automático. Desde esta perspectiva, maternar puede ser una elección, consciente, amorosa y profundamente política, que no debe implicar sacrificio sino una forma activa de conocimiento y presencia al cuidar, observar y acompañar un hijo.
Desde mi experiencia, maternar ha sido también un ejercicio constante de observación amorosa. No solo atender con los ojos del amor, sino aprender a ver con sensibilidad y criterio clínico. Ser madre y psicóloga me ha permitido notar detalles en el desarrollo de mi hijo que, aunque sutiles al inicio, fueron construyendo una narrativa interna difícil de ignorar. Este relato busca acompañar a otras mujeres que están en ese mismo punto: donde el amor, la incertidumbre y la necesidad de respuestas se entrelazan. Comparto cómo ha sido vivir y maternar con la intuición
—y la certeza emocional— de que mi hijo está en el espectro autista, aún sin un dictamen clínico.
¿Qué es el espectro autista?
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. No es una enfermedad que deba curarse, sin embargo existen formas de acompañamiento y apoyo que pueden mejorar significativamente la calidad de vida. Se habla de un “espectro” porque las manifestaciones son muy diversas: algunas personas tienen grandes dificultades para hablar o tolerar ciertos estímulos, mientras que otras pueden ser altamente funcionales pero con desafíos en la empatía o la flexibilidad mental.
En palabras simples, el autismo significa que el cerebro procesa el mundo de manera diferente, y estas diferencias pueden verse en cómo los niños juegan, hablan, reaccionan ante los ruidos o expresan sus emociones.
El proceso sin diagnóstico: lo que implica navegar la duda
Muchas madres comenzamos a sospechar que algo no es como lo esperábamos mucho antes de tener un diagnóstico. En mi caso, fue un cúmulo de pequeñas señales: pérdida del lenguaje tras una hospitalización, orden excesivo en el juego, reacciones intensas a ciertos sonidos y una forma particular de interactuar con el entorno.
Como madre, busqué consuelo en mi entorno y justificaciones amorosas. Como psicóloga, no podía dejar de notar que había algo más. Esta dualidad fue compleja: no quería patologizar lo que veía, pero tampoco podía ignorarlo.
Said nació en pandemia por lo que tuve la gran oportunidad de dedicarme solo a él y observar su desarrollo a la par que estudiaba el desarrollo infantil en mis clases en línea, al principio me parecía emocionante y divertido saber exactamente qué esperar pero al mismo tiempo me preocupaba cuando notaba algún retraso en su crecimiento debido a su cardiopatía. Ésta fue por mucho tiempo mi mayor preocupación hasta que al fin lo operaron, pero fue ahí cuando vino el primer indicio, algo confuso, de que algo no iba bien.
Mi niño ya decía algunas palabras al año de edad pero en cuanto dejó el hospital parecía haber todo. En ese momento lo justifiqué como una consecuencia del trauma por la hospitalización. Al cabo de unas semanas decía nuevas palabras y luego las volvía a olvidar, parecía consistente con sus citas de seguimiento así que lo justifiqué desde la empatía y mi amor. Sin embargo, a los 3 años era evidente que había un retraso en el lenguaje que seguía justificando porque en la pandemia no había tenido oportunidad de convivir con otros niños. Por lo demás era un niño «perfecto» para mí: era muy tranquilo, le gustaba el silencio, no golpeaba ni aventaba sus juguetes, de hecho ordenaba sus vehículos por color, tamaño o clasificación y los alineaba con las rayas del piso. Era tan bueno que nunca batallé para que guardara sus juguetes, todos tenían su lugar: los carros en la caja blanca,
los bloques en su propia bolsa, los peluches en el costal rojo, jamás se le perdió ningún juguete, siempre supo dónde había dejado cada uno.
Pero en ocasiones no todo era tan fácil, cocinar era complicado ya que había ruidos que le molestaban demasiado, sobre todo la licuadora: gritaba y lloraba aterrado con solo mirarla. Le pasaba algo similar con las películas: cuando algún personaje gritaba ya fuera de miedo o de felicidad él también gritaba, lloraba y era casi imposible calmarlo, con el tiempo nos adaptamos y aprendimos que si “muteabamos” la tele en esos momentos específicos podíamos evitar el mal momento.
A veces tenía sus cosas curiosas, comía prácticamente de todo pero todo lo separaba, el huevo jamás lo pudo comer revuelto, si el arroz tenía verduras podía comer todas pero antes separaba zanahorias en esta esquina, chícharos acá y el arroz al final.
Mi familia siempre fue muy comprensiva con él y conmigo así que no ví ninguna de estas conductas como una señal de algo malo, solo es que mi niño tenía sus rarezas igual que todos.
No fue sino hasta que el virus nos dejó salir un poco más de casa que me di cuenta que no todos los niños de su edad a pesar de haber crecido en condiciones similares se comportaban igual, mi niño no interactuaba como los demás, no le interesaba hablar con ellos, le gustaba verlos de cerca y a veces tocarles la cara sin conocerlos, no diferenciaba si querían jugar con él o lo rechazan y en todo caso parecía no verse afectado por la situación
Luego llegó el momento de enviarlo al preescolar y la realidad fue aplastante, definitivamente mi niño era como los demás y yo debía aprender pronto como ayudarlo.
Datos y contexto en México sobre la evaluación del TEA
La detección temprana del TEA es clave para un mejor pronóstico. Algunos signos fáciles de identificar desde los primeros años son:
- Poca o nula respuesta al
- Evitar el contacto
- Intereses restringidos o poco
- Reacciones inusuales a sonidos, texturas o cambios en la
- Retrasos en el lenguaje y en la comunicación no
En México, el acceso a una evaluación diagnóstica todavía presenta barreras: escasez de especialistas, tiempos de espera largos en instituciones públicas, y altos costos en el sector privado. Aun así, hay instituciones que brindan orientación gratuita o a bajo costo, como:
- Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
- Fundaciones como Domus, Iluminemos por el Autismo o Autism Speaks México
- Teletón
- Centro Xilotl
También existen evaluaciones preliminares que pueden hacer psicólogos con formación específica en desarrollo infantil, aunque el diagnóstico definitivo debe ser emitido por un neurólogo, psiquiatra o psicólogo con formación clínica especializada.
Conclusión
A veces no se necesita un diagnóstico para comenzar a cuidar de forma distinta, a ver con otros ojos. La maternidad también es una forma de escucha profunda, y cuando algo en nosotras se inquieta, vale la pena atenderlo.
En mi caso, ha sido valioso combinar mi rol de madre con el de psicóloga, no para imponer una etiqueta, sino para interpretar lo que observo con empatía y conocimiento, sin juicios. Solo amor y atención. Ambas identidades se complementan: mi formación me da herramientas, y mi maternidad me da la sensibilidad para usarlas con respeto.
Leer sobre neurodivergencia, hablar con otras madres, buscar redes de apoyo emocional, y permitirnos vivir este proceso sin prisas ni culpas ha sido parte del camino. La espera de un diagnóstico no tiene por qué ser un tiempo de inacción, puede ser un espacio para empezar a comprender y cuidar de otra manera.
Saber mirar es, también, un acto de amor.
Referencias
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5ª ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Fundación Iluminemos por el Autismo. (s.f.). Orientación y recursos sobre autismo en México. https://www.iluminemos.org
Lamas, M. (2022). Dimensiones de la diferencia: género y política. 1ª ed. Ciudad autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
Instituto Mexicano del Seguro Social. (2012). Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista. México. http://www.imss.gob.mx/profesionales/guiasclinicas/Pages/guias.aspx
Teletón México (2020). Conoce los signos de alerta del autismo. https://teleton.org/conoce-los-signos-de-alerta-del-autismo/#:~:text=Signos%20de% 20alerta%20en%20conducta,de%20un%20lado%20al%20otro
Winnicott, D. W. (1981). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador: estudios para una teoría del desarrollo emocional. Barcelona: Laia.
Acerca de lo que compartimos en el Blog:
La AMPSIE no es responsable por ningún contenido de videos, fotos, artículos libros enlazadas con este blog. Todo ese contenido está enlazado con sitios tan conocidos como YouTube, Vimeo, Vevo, recursos y libros encontrados en la web, del mismo modo si tienes algún recurso que quisieras compartir libremente para la comunidad, puedes enviarlo a nuestro correo y pronto lo verás publicado. El objetivo de este blog es promover la difusión de la psicología, la psicoterapia y la educación, no la piratería. Si tú consideras que algún contenido de este blog viola tus derechos, por favor contactar al web master y lo retiraremos inmediatamente. Por favor escribe a [email protected]