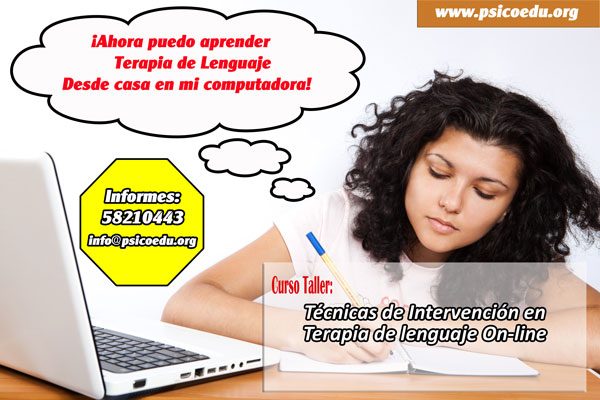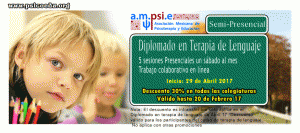El artista frente al abismo
Por José Landa

Por José Landa
El artista no es un enviado celestial ni un marginado delirante. Tampoco un excéntrico privilegiado por dones que nadie más posee. Es, en términos psicológicos, un sujeto que ha decidido vivir de cara a su situación interior, pero también, frente a su contexto exterior. No huye. No reprime. No maquilla. Lo que hace es procesarlo y devolverlo al mundo en forma. Ese gesto –consciente o no– es el corazón de su existencia.
Una gran parte de la sociedad visto al artista desde ciertas perspectivas: entre la adoración y la sospecha –o la crítica–. A veces se le ha venerado, como si una energía externa le dictara lo que debe crear. A veces se le ha temido, como si su rareza fuera contagiosa. Pero ambos extremos son formas de excluirlo. Porque en el fondo, el artista recuerda a los demás algo incómodo: que todos llevamos dentro un potencial creador que preferimos no activar, para no exponerse. Y la mayoría de las personas no está dispuesta a eso.
El artista, en cambio, se expone. Vive atravesado por contradicciones, preguntas, incertidumbres. Pero no se conforma con sobrevivir. Quiere comprender. Y por eso su existencia gira en torno a la necesidad de crear sentido. La psicología existencial lo explica claramente: el ser humano no sólo quiere vivir, quiere significar. Y el arte es una de las formas más radicales de significar.
Vale la pena retomar aquí la perspectiva de la “voluntad de sentido” que plantea Viktor Frankl, como esa motivación primigenia del ser humano, esa búsqueda de un significado en la vida, incluso en medio del sufrimiento.
En el ámbito del arte, esa voluntad se expresa en la creación estética, cuando y donde el artista busca encontrar o al menos buscar un sentido a través de su obra y compartirlo con los otros, con los espectadores, que también podría encontrarle significado y conexión emocional a través de la experiencia artística.
Continuando con ese enfoque, estamos ante una motivación primaria más poderosa, incluso, que el placer o el éxito. El artista responde a ella con cada obra. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no puede dejar de hacer preguntas. La creación se vuelve su manera de resistir el sinsentido. De encontrar coherencia donde otros sólo ven caos.
Eso no lo hace un iluminado. Lo hace un ser humano en estado de lucidez, consciente de su fragilidad, de su finitud, de su historia.
Carl Rogers expuso, en otras palabras, que el ser humano tiene una tendencia natural a actualizarse, a desarrollarse plenamente si encuentra condiciones psicológicas favorables: autenticidad, aceptación, empatía. El artista, aunque no siempre cuente con ese entorno, suele ser quien más lucha por alcanzarlo. Su obra no es sólo expresión: es también exploración.
Por eso no basta con dominar una técnica o tener talento. Crear es una forma de autoconocimiento. No es entretenimiento ni ornamento. Es acto vital.
Maslow hablaba de la autorrealización como parte de las satisfacciones de las necesidades humanas fundamentales. En ella ubicaba la creatividad no como un lujo, sino como un signo de salud. El artista no crea desde la carencia, sino desde el impulso de desplegar su potencial.
Claro que eso no lo protege del dolor.
El artista sufre igual, o más, o menos, que los demás, pero se permite sentir con más libertad, y expresar a su manera ese dolor, sin que ello signifique que deje de lado el placer y todo lo que psíquica, individual o socialmente represente.
Pero esa apertura emocional en el artista no es patológica. Es el precio –y a la vez el privilegio– de vivir despierto. Y aunque no todos los artistas sean felices, muchos encuentran en la creación una forma estable de equilibrio.
Ahora bien, esto no significa que todo lo que produce un artista sea terapéutico o valioso. Crear no equivale a curarse. Pero sí a comprenderse. El arte no es un sustituto de la terapia, aunque a veces cumpla una función similar. El artista no siempre resuelve sus conflictos, pero sí los transforma. No se queda girando en torno al síntoma: lo trasciende.
Desde la psicología humanista, eso es ya una forma de salud, considerando que salud no es ausencia de dolor, sino capacidad de integrarlo, de crecer a partir de él, de no negarse a uno mismo. Por eso, el artista no huye de su sombra: la incorpora, la abraza, la expone. Y en ese proceso, construye un lenguaje que también puede sanar a otros.
No es casual que los suicidios de algunos artistas ocurran después de sus etapas creativas, no durante ellas. Cuando la pulsión de forma se rompe, cuando la voluntad de sentido ya no alcanza para contener la angustia, aparece el deseo de apagarse. Pero incluso entonces, su legado no es la muerte, sino lo que fueron capaces de crear a pesar de ella. Y a veces contra ella.
El artista no vive aislado. Habita un entorno que no siempre lo entiende, pero del que tampoco puede desprenderse. Su conflicto no es sólo íntimo: es también social.
Ezra Pound dijo que no hay salones especiales para los poetas. No los hay para ningún creador. El artista se forma en la intemperie. En un mundo que premia lo funcional, lo rentable, lo previsible, el arte es una disonancia. Un recordatorio de que hay otras formas de mirar.
Y por eso incomoda. No porque critique –aunque a veces lo haga–, sino porque propone, cuestiona. Porque no se adapta del todo.
La mayoría de las personas busca seguridad, mientras que el artista, en cambio, busca verdad. No la verdad absoluta, sino la que emerge de su vivencia. Y esa búsqueda lo aleja del confort, pero lo acerca a la autenticidad, a lo que en el arte suele llamarse “originalidad”.
Desde esa autenticidad, crea. No para exhibirse. No para complacer. Sino porque no puede no hacerlo. El arte se convierte en su manera de estar en el mundo. En su forma de resistir la indiferencia, de responder al dolor, de celebrar lo que aún tiene sentido.
No es ni héroe ni mártir, sino alguien que ha hecho de su existencia una pregunta abierta. Que no teme al silencio, pero tampoco lo idolatra. Que se equivoca, se cae, se rompe. Pero vuelve. Y vuelve con algo en las manos: una imagen, un poema, una melodía. Algo que no existía antes. Algo que no intenta salvar al mundo, pero sí decirle: estoy aquí, he sentido esto, quizás tú también.
Eso, en sí mismo, es un acto profundamente humano, tremendamente necesario, tanto para el artista como individuo, como para la sociedad en su conjunto, y para cada ser individual que la compone.
_________________________
* José Landa es psicólogo, comunicólogo, escritor y editor. Mtro. en Psicología Clínica Cognitiva Conductual, licenciado en Psicología y en Ciencias de la Comunicación. Maestrando en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal, con estudios de Especialidad en Grafoscopía, Documentoscopía y Lofoscopía, así como psicólogo forense certificado.
Autor de 18 libros publicados en México, España, Guatemala y Canadá, algunos traducidos al francés y portugués. Ganador de numerosos reconocimientos, como el Premio Internacional “Ciudad de Alcalá” (Madrid, 2020), Premio al Mejor Producto de Comunicación (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco, 2020), beca del Programa Edmundo Valadés como editor (FONCA, 2014).
Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), un programa de élite del gobierno federal que patrocina a artistas con amplia trayectoria.
Acerca de lo que compartimos en el Blog:
La AMPSIE no es responsable por ningún contenido de videos, fotos, artículos libros enlazadas con este blog. Todo ese contenido está enlazado con sitios tan conocidos como YouTube, Vimeo, Vevo, recursos y libros encontrados en la web, del mismo modo si tienes algún recurso que quisieras compartir libremente para la comunidad, puedes enviarlo a nuestro correo y pronto lo verás publicado. El objetivo de este blog es promover la difusión de la psicología, la psicoterapia y la educación, no la piratería. Si tú consideras que algún contenido de este blog viola tus derechos, por favor contactar al web master y lo retiraremos inmediatamente. Por favor escribe a [email protected]