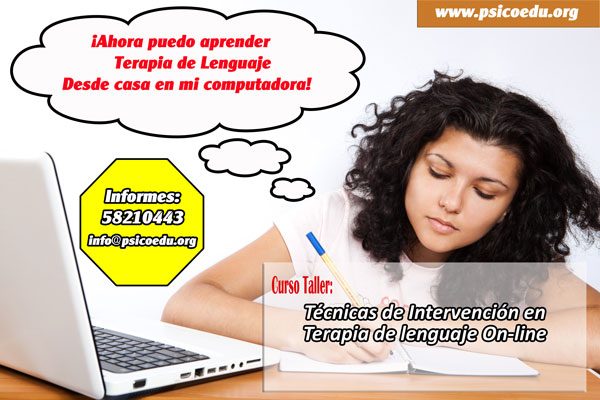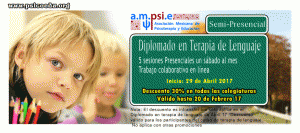Acompañar sin etiquetar
Por Elis Castillo

Por Elis Castillo
Cada vez es más frecuente recibir a familias que llegan con una urgencia: saber qué “tiene” su hijo. La pregunta aparece en las primeras sesiones, incluso antes de que se haya realizado una observación profunda o se haya construido un vínculo terapéutico: “¿Tiene TDAH?”, “¿Es autismo?”, “¿Ya puedes decirme qué tiene?”. Esta necesidad de etiquetar, de clasificar, de encontrar una respuesta rápida y definitiva, se ha instalado como una demanda constante en el trabajo con niños. Y aunque puede parecer una búsqueda legítima —motivada por la preocupación, el deseo de ayudar o el miedo a no estar haciendo lo suficiente—, también puede convertirse en un obstáculo para el verdadero acompañamiento evolutivo.
Etiquetar no es lo mismo que comprender. Cuando una etiqueta se coloca de forma prematura, sin una evaluación rigurosa ni una mirada contextual, puede generar efectos adversos: estigmatización, expectativas rígidas, intervenciones genéricas y una visión reducida del niño como “portador de un diagnóstico” en lugar de como un ser en desarrollo. En muchos casos, la etiqueta se convierte en una explicación que detiene la búsqueda: “es que tiene TDAH”, “es que es opositor”, “es que es muy ansioso”. Pero ¿qué significa eso en términos funcionales? ¿Qué necesita ese niño en su entorno, en sus vínculos, en sus rutinas? ¿Qué podemos hacer para acompañarlo más allá del nombre que se le ha asignado?
La sobreinformación digital ha intensificado este fenómeno. Hoy en día, muchas familias llegan a consulta con listas de síntomas sacadas de internet, con videos de redes sociales que explican “cómo saber si tu hijo tiene…” y con la expectativa de que el profesional confirme lo que ya han decidido. Esta auto diagnosis, aunque comprensible en un contexto de ansiedad parental y acceso ilimitado a contenidos, puede generar más confusión que claridad. Porque el desarrollo infantil no se puede entender desde una pantalla, ni desde una lista de conductas aisladas. Se entiende desde la observación clínica, el juego simbólico, la interacción cotidiana y el análisis profundo de cada caso. Cada niño es único, con su propio ritmo, su forma de vincularse, de aprender, de regularse. Y ese sistema no puede ser reducido a una etiqueta (Siegel, 2012).
En este contexto, es fundamental revalorizar el papel de las evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas. Estas herramientas no son un trámite ni un lujo. Son procesos clínicos que permiten comprender el perfil cognitivo, emocional y funcional del niño. Permiten identificar fortalezas, áreas de apoyo, estilos de aprendizaje, formas de regulación emocional y necesidades específicas de intervención. Su valor no reside en “ponerle nombre” a una conducta, sino en entender el sistema completo. Cuando se realizan con ética, profundidad y sensibilidad, las evaluaciones orientan estrategias personalizadas, respetuosas y efectivas. Y sí, tienen un costo. Porque implican tiempo, formación, análisis, responsabilidad profesional. Pero ese costo no se compara con el daño que puede causar una etiqueta mal puesta, basada en información superficial o en la presión social (Howard et al., 2024).
Muchas veces, las familias se preguntan por qué deben pagar por una evaluación si ya tienen una sospecha, si ya han leído sobre el tema, si ya han visto videos que explican lo que creen que está ocurriendo. La respuesta es clara: porque una evaluación clínica no es una opinión, es un proceso. Es una construcción que implica observar al niño en distintos contextos, aplicar instrumentos validados, analizar resultados, contrastar hipótesis y, sobre todo, comprender desde la funcionalidad. No se trata de confirmar lo que se cree, sino de entender lo que realmente necesita ese niño para desarrollarse de forma integral.
En el ámbito escolar, la situación no es distinta. Las etiquetas se han convertido en criterios de intervención, adecuación o exclusión. “Tiene TDAH, necesita adecuaciones”, “Tiene autismo, no entra a la escuela sin maestra sombra”, “Tiene ansiedad, que lo vea alguien”. Pero ¿quién lo dijo? ¿Dónde está la evaluación? ¿Quién acompañó ese proceso? Un informe bien hecho no dice “tiene esto”, dice “presenta dificultades en la autorregulación emocional en contextos de cambio”, “responde positivamente a estrategias de anticipación visual”, “requiere acompañamiento en la transición entre actividades”. Este tipo de lenguaje permite a los equipos escolares comprender y actuar, sin caer en reduccionismos diagnósticos. Porque lo que importa no es el nombre de la dificultad, sino cómo se acompaña (Muir, Howard & Kervin, 2023).
Ahora bien, ¿qué sucede cuando las familias no quieren seguir lo que se les aconseja? Este es uno de los mayores retos. Hay familias que buscan una etiqueta, pero no quieren asumir el trabajo que implica acompañar. No quieren pagar evaluaciones, no quieren modificar rutinas, no quieren asumir corresponsabilidad. Y cuando reciben un informe, lo usan para exigir a la escuela, pero no para transformar en casa. Acompañar implica compromiso, presencia, escucha y acción. No basta con saber “qué tiene”. Hay que saber qué necesita y estar dispuestos a ofrecerlo. La corresponsabilidad familiar es clave en cualquier proceso evolutivo. Sin ella, la intervención se fragmenta, se debilita, se vuelve insuficiente.
Acompañar sin etiquetar también significa reconocer que el desarrollo infantil no es lineal, ni homogéneo, ni predecible. Cada niño tiene su propio ritmo, sus propios desafíos, sus propias formas de crecer. Y ese crecimiento no siempre se ajusta a los estándares escolares, a las expectativas familiares o a los modelos clínicos tradicionales. Por eso, es necesario construir una mirada más amplia, más flexible, más humana. Una mirada que permita ver al niño como protagonista de su proceso, y no como objeto de diagnóstico.
Porque la infancia no necesita etiquetas, necesita presencia, juego y escucha. Y porque acompañar, desde la empatía y la funcionalidad, es el camino más respetuoso, profundo y efectivo que podemos ofrecer.
Referencias
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). American Psychiatric Publishing.
Howard, S. J., Vasseleu, E., Mushahwar, L., Mallawaarachchi, S., Neilsen-Hewett, C., Day, N., Melhuish, E. C., & Williams, K. E. (2024). Unravelling self-regulation in early childhood: Protocol for the longitudinal SPROUTS study. BMC Psychology, 12, Article 609.
Muir, R. A., Howard, S. J., & Kervin, L. (2023). Interventions and approaches targeting early self-regulation or executive functioning in preschools: A systematic review. Educational Psychology Review, 35(1), Article 27.
Siegel, D. J. (2012). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2nd ed.). The Guilford Press.
Acerca de lo que compartimos en el Blog:
La AMPSIE no es responsable por ningún contenido de videos, fotos, artículos libros enlazadas con este blog. Todo ese contenido está enlazado con sitios tan conocidos como YouTube, Vimeo, Vevo, recursos y libros encontrados en la web, del mismo modo si tienes algún recurso que quisieras compartir libremente para la comunidad, puedes enviarlo a nuestro correo y pronto lo verás publicado. El objetivo de este blog es promover la difusión de la psicología, la psicoterapia y la educación, no la piratería. Si tú consideras que algún contenido de este blog viola tus derechos, por favor contactar al web master y lo retiraremos inmediatamente. Por favor escribe a [email protected]