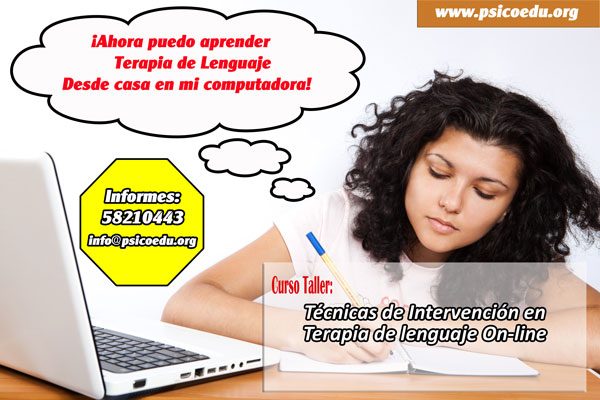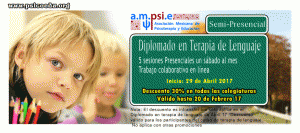TEA desde una perspectiva transgeneracional
Por Karen Medallo

Por Karen Medallo
A comienzos de mi práctica profesional desde la psicología educativa tuve la oportunidad de tener acercamientos y trabajar con infancias dentro del espectro autista, desde un inicio mi práctica se enmarco en comprender y atender características personales de cada infante aun si fueran mellizos, puesto que al final son personas totalmente diferentes.
Dicha práctica prioriza a la persona y el vínculo que se va formando con ella para una mejoría significativa, una intervención desde el modelo RDI (Intervención para el Desarrollo de las Relaciones) prioriza las habilidades de la persona dentro del núcleo familiar y posteriormente otros contextos. Es en esta intervención donde se hace presente la idea de conocer desde donde se ve a la persona para hacer la intervención y anticipadamente el diagnóstico.
Así pues es importante mencionar que el DSM-V reconoce criterios diagnósticos como dificultades persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos en los que la persona se desarrolla, comportamientos restrictivos y repetitivos, intereses o actividades, aclara que todos los síntomas están presentes durante las primeras fases del desarrollo y que se manifiestan o se reconocen una vez las demandas sociales superan las capacidades que la persona ha logrado desarrollar, así mismo los síntomas causan un deterioro significativo en lo personal, social, laboral y otras áreas de vida de la persona. Dichos criterios son los que se buscan al momento de interactuar con la persona y poder dar una impresión diagnóstica, sin embargo en mi pensar al hacer exclusivamente énfasis en ese diagnóstico y criterios se puede llegar a ser inflexible y olvidar que se está hablando de una persona con características tan particulares que vale mucho el por un momento dejar un diagnóstico de lado e interactuar con ella como la misma persona lo requiere pues es así como se llega a conocerla y comprenderla.
Al conocer un poco más sobre las historias familiares y todos los deseos y expectativas que se gestan durante la espera de ese embarazo o nuevo ser, se vislumbran situaciones de duelo y una vez nacido el infante y al evidenciar retrasos en su desarrollo los padres en mayor o menor medida refieren un duelo que en muchos casos no es atendido por priorizar otras necesidades de la persona con TEA, es aquí cuando se pone de manifiesto la importancia de conocer los criterios
diagnósticos antes mencionados y poner en primer lugar la historia familiar y personal.
Desde una perspectiva transgeneracional como menciona Aparin de Levi, (2021) “el niño que sufre de autismo debe ser concebido como un sujeto que tiene una historia de vida portadora de cierto sufrimiento psíquico para contarnos” , en esta línea el autor hace mención a la historia familiar y expresa eventos ocurridos y no abordados, como duelo, silencios como respuesta a situaciones problemáticas de la madre del menor, entre otras. Es importante tener en cuenta dichos antecedentes pues como lo menciona el autor son importantes para comprender no sólo los síntomas del menor entendido desde el diagnóstico de TEA, sino también desde la relación con la familia y todos los eventos, pues al no haber sido elaborados o resueltos se ven “depositados” en el menor y es él quien los externaliza.
Reafirmando la importancia de tener la historia familiar nuclear y en medida de lo posible complementar con información de generaciones anteriores, Palau (2009) refiere que al trabajar con un infante diagnosticado con autismo, más allá de entender su comportamiento desde el diagnóstico, era importante construir un significado desde lo emocional y la relación que establece con su entorno, priorizando información de la familia él describe como el menor era en cierto modo portador de temas no hablados o resueltos por la familia, principalmente la madre.
De igual manera menciona que “la patología autistica, en cambio, tiende a una independencia del objeto mediante el desarraigo interactivo y perceptivo. En algunos casos para evitar vivirse expuesto a una interacción emocional dolorosa, el niño autista desarrolla una modalidad de independencia” (2009).
Desde la postura transgeneracional con ambos casos citados se refleja la importancia de un diagnóstico y aún más de comprender a la persona, complementando su actuar con su historia personal y familiar logrando así encauzar una intervención no solo individual y centrada en hacer funcional a una persona, sino en comprender que esas características son la expresión del ser, comprender la historia personal permite relacionarnos desde otro punto con la persona y con estos síntomas que presenta, así mismo logra crear un vínculo particular entre la familia y la persona con TEA.
Referencia bibliográfica:
Aparain de Levi, A; (2021). Estudio de un niño con autismo y sus padres desde una perspectiva transgeneracional. Revista de Psicoanálisis. 78(34), págs. 237-253
DSM-5 (20214) Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales págs. 50 – 59 Versión electrónica.
Palau. P. (2009) Psicosomática y autismo en el niño pequeño: interacción, afectos y audición.Recuperado de:
http://www.asmi.es/arc/doc/Autismo%20y%20psicosom%C3%A1tica%20en%20el% 20ni%C3%B1o%20peque%C3%B1o..pdf
Acerca de lo que compartimos en el Blog:
La AMPSIE no es responsable por ningún contenido de videos, fotos, artículos libros enlazadas con este blog. Todo ese contenido está enlazado con sitios tan conocidos como YouTube, Vimeo, Vevo, recursos y libros encontrados en la web, del mismo modo si tienes algún recurso que quisieras compartir libremente para la comunidad, puedes enviarlo a nuestro correo y pronto lo verás publicado. El objetivo de este blog es promover la difusión de la psicología, la psicoterapia y la educación, no la piratería. Si tú consideras que algún contenido de este blog viola tus derechos, por favor contactar al web master y lo retiraremos inmediatamente. Por favor escribe a [email protected]