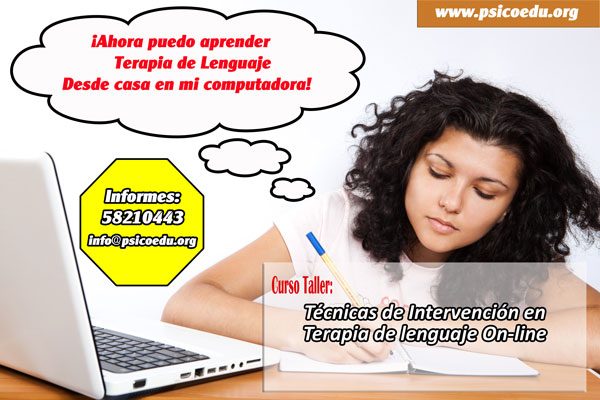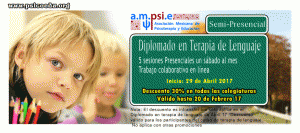Procrastinar ¿Asunto de holgazanería?
Por Marisol Romero

Por Marisol Romero
Este término (procrastinar) lo he estado escuchado en las ultimas semanas con pacientes adolescentes, pareciera que es un fenómeno que esta de moda en jóvenes y adolescentes, notando que incluso no hay un conocimiento claro de lo que están hablando.
En muchas ocasiones posponemos tareas, responsabilidades para otro momento, teniendo como pensamiento que en alguna oportunidad tendremos espacio para realizar dicha actividad supliendo por actividades menos importantes o más placenteras.
Balkis y Duru (2007) definen la procrastinación como el “fenómeno en el cual una persona descuida asistir a una responsabilidad necesaria, como una tarea o decisión, de manera oportuna, a menudo a pesar de sus buenas intenciones o inevitables consecuencias negativas y desagradables”
Algunos autores como, Chu, Angela & Choi, Jin. (2005) refieren que la procrastinación tiene efectos positivos en algunas personas, dicho a mayor explicación el autor menciona que existen dos tipos de procrastinadores: activos y pasivos. Los pasivos posponen actividades, no funcionan bajo presión o estrés, experimentando tensión y culpa por no lograr sus objetivos, por el contrario, un procrastinador activo suele preferir trabajar bajo presión ya que se sienten con mayor motivación, creatividad y suelen organizar con mayor efectividad su tiempo. Esto sin embargo nos invita a analizar como funcionamos ante las responsabilidades y actividades en cualquier contexto.
En base a lo anterior, la procrastinación ¿pudiera ser motivo de holgazanería? Libia Gómez Altamirano, psicóloga de la DGOAE, refiere que posponer actividades o responsabilidades están muy ligados a experiencias emocionales que incitan a la incapacidad. Explica que intervienen las emociones como el miedo, la angustia ya que se percibe como amenazante y es algo que se debe evitar. Por otro lado, Judson Brewer, director de investigación e innovación en el Centro de Plenitud Mental de la Universidad de Brown, refiere “Nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer”. Brewer, menciona que tenemos que reconfigurar nuestro cerebro con lo que llamo: La mas grande recompensa.
Gómez (2013), refiere “Es importante saber por qué se tiene la percepción de que se va a fracasar en lo que se propone, saber de dónde vienen esa inseguridad y cómo se han afrontado los retos, pues necesitamos aumentar la autoestima y autoconcepto; porque si no, entonces vamos a estar todo el tiempo muerto de miedo y paralizando las decisiones importantes”.
En primer lugar, establecer metas específicas y dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables es una estrategia recomendada por numerosos especialistas. Según Steel (2007), las personas tienden a procrastinar cuando las tareas se perciben como abrumadoras o indefinidas. Por ello, dividir un proyecto grande en subtareas concretas puede reducir la ansiedad asociada y aumentar la motivación.
Asimismo, el uso de técnicas de gestión del tiempo, como la técnica Pomodoro, puede ser altamente efectivo. Esta técnica consiste en trabajar en bloques de 25 minutos con breves pausas, lo que ayuda a mantener la concentración y evita la fatiga mental (Cirillo, 2018). El uso de temporizadores y aplicaciones puede facilitar su implementación diaria.
Por otro lado, la autorregulación emocional también juega un papel crucial. Sirois y Pychyl (2013) señalan que muchas veces se procrastina para evitar emociones negativas relacionadas con la tarea, como el aburrimiento o la frustración. Por ello, desarrollar habilidades como la atención plena (mindfulness) y la autoaceptación puede ayudar a enfrentar las tareas con mayor serenidad.
Finalmente, crear un entorno propicio para la productividad es esencial. Evitar distracciones como el teléfono móvil, redes sociales o notificaciones constantes permite mejorar el enfoque. Según Newport (2016), la capacidad de trabajar en profundidad sin interrupciones es una habilidad clave en la era digital y reduce significativamente la tendencia a procrastinar
García Martínez, Verónica, & Silva Payró, Martha Patricia. (2019). Procrastinación académica entre estudiantes de cursos en línea. Validación de un cuestionario. Apertura (Guadalajara, Jal.), 11(2), 122-137
UNAM. (Octubre 13) https://gaceta.cch.unam.mx/es/procrastinar-no-es-asunto-de-flojera
Bertolín-Guillén, José M.. (2023). Neuro-psicopatología y procrastinación.. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 61(2), 212-220.
Estremadoiro Parada, Brenda, & Schulmeyer, Marion K.. (2021). Procrastinación académica en estudiantes universitarios. Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura, (30), 51-66.
Cirillo, F. (2018). La Técnica Pomodoro: El aclamado sistema de gestión del tiempo que ha transformado nuestra forma de trabajar. Currency.
Sirois, F. M., y Pychyl, T. A. (2013). Procrastinación y la prioridad de la regulación del estado de ánimo a corto plazo: Consecuencias para el yo futuro. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 115-127.
Acerca de lo que compartimos en el Blog:
La AMPSIE no es responsable por ningún contenido de videos, fotos, artículos libros enlazadas con este blog. Todo ese contenido está enlazado con sitios tan conocidos como YouTube, Vimeo, Vevo, recursos y libros encontrados en la web, del mismo modo si tienes algún recurso que quisieras compartir libremente para la comunidad, puedes enviarlo a nuestro correo y pronto lo verás publicado. El objetivo de este blog es promover la difusión de la psicología, la psicoterapia y la educación, no la piratería. Si tú consideras que algún contenido de este blog viola tus derechos, por favor contactar al web master y lo retiraremos inmediatamente. Por favor escribe a [email protected]